Cuatro países de Sudamérica están trabajando conjuntamente en la infraestructura más ambiciosa del continente. El objetivo es dar a luz una alternativa al canal de Panamá atravesando el subcontinente y uniendo el Atlántico y el Pacífico. Se trata del Corredor Bioceánico Vial, una iniciativa en la que están inmersos Brasil, Paraguay, Argentina y Chile que busca interconectar las cuatro naciones y que tiene un enorme potencial económico, comercial, estratégico, político y turístico.
La enorme red de carreteras, puentes e infraestructuras tendrá una longitud de alrededor de 2.400 kilómetros, la distancia que separa los puertos chilenos de Antofagasta, Iquique y Mejillones de la ciudad brasileña de Porto Alegre.
Cruzará ocho pasos fronterizos y regiones estratégicas de los cuatro países y se convertirá en una de las vías terrestres más importantes para el comercio mundial.
Su costo estimado se eleva hasta los 10.000 millones de dólares, pero una vez en marcha reducirá los tiempos logísticos, evitando el desvío de mercancías hasta el canal de Panamá.
El proyecto nació el 21 de diciembre de 2015, cuando los Gobiernos de Brasil, Chile, Argentina y Paraguay firmaron la Declaración de Asunción, y una década después, se prevé que se ponga en funcionamiento en 2026.
El objetivo es que la ruta se convierta en un puente entre el Atlántico y Asia, gracias a la construcción de grandes infraestructuras interterritoriales, como carreteras, puentes, ferrovías y túneles, y a la coordinación de medidas que favorezcan el tránsito de personas y bienes.
Paraguay prevé una enorme disminución de sus costes logísticos en sus exportaciones agrarias, especialmente la soja, de la que el país es el cuarto exportador mundial. Una salida directa al Pacífico le abriría aún más las puertas de los mercados asiáticos, sin depender de la vía fluvial panameña.
Lo mismo sucede para los productos brasileños y argentinos, dependientes del saturado canal de Panamá y que podrían ahorrar costes y tiempos para llegar a China, Japón o Corea del Sur.
El Gobierno de Chile, liderado por su presidente Gabriel Boric, ha anunciado recientemente medidas concretas para el tramo final del proyecto, a través de un plan de acción coordinado por varios Ministerios para acelerar los tramos nacionales del Corredor.
El plan incluye 22 proyectos de infraestructuras, entre los que se encuentra: la mejora de carreteras que conectan con los pasos fronterizos; la modernización de puertos; la actualización del molo en Antofagasta; la conversión del puerto de Tocopilla en un nodo logístico, la construcción de puertos secos y el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras.
El Gobierno chileno señaló que el proyecto se estructura en torno a cinco ejes: la seguridad nacional, la infraestructura habilitante, la capacidad logística y portuaria, la articulación entre países y fronteras y las oportunidades de negocio e inversión privada.
De hecho, el Corredor fue uno de los temas principales que Boric trató con el presidente Santiago Peña en su visita oficial a Paraguay el mes pasado.
El proyecto no solo tiene ambiciones en el comercio transoceánico, sino que también tiene el propósito de dinamizar zonas productivas de las cuatro naciones: el Gran Chaco paraguayo, el noroeste argentino, el centro brasileño y la costa norte chilena.
Permitirá interconectar polos agroindustriales, mineros y logísticos de los cuatro países y abrirlos a los mercados más competitivos del planeta.
Situado en torno al trópico de Cáncer, el Corredor atraviesa el corazón de ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste Suramericano), donde se ubican provincias argentinas, estados brasileños, departamentos de Bolivia y Paraguay, regiones chilenas y peruanas y municipios de Uruguay.
Se pretende subsanar la histórica carencia en las comunicaciones que ha hecho que, por ejemplo, el noroeste argentino estuviera desconectado del Chaco paraguayo, o esas dos regiones del sudoeste brasileño.
Así, en el punto de mira también está la transformación de varias zonas de Campo Grande, en Brasil, en centros logísticos enfocados a la exportación a Asia o al almacenamiento de importaciones del mercado asiático u otros.
En el caso de Argentina se podrían habilitar centros empresariales y logísticos en las provincias de Jujuy y Salta; mientras que en Chile la concentración del tránsito de mercancías en sus puertos del norte brindaría la oportunidad de diversificar su producción, ahora eminentemente minera.
Además del productivo, también en el sector turístico se auguran sinergias entre los cuatro países implicados en el Corredor, uniendo atractivos turísticos de interés internacional en una misma ruta que podrá ser recorrida en tan solo unos días.
Sin embargo, la construcción y la puesta en marcha de las infraestructuras no es el único punto que garantizará el éxito de la iniciativa.
También se requiere armonizar normativas aduaneras, sanitarias y migratorias de los países implicados. Así, se deben implementar sistemas para agilizar los controles, la informatización integrada y estudios conjuntos con el sector privado.
Otro punto imprescindible es la implementación de infraestructuras de telecomunicaciones adecuadas, asegurando la dotación de cableado de fibra óptica, u otra solución análoga, para dotar de conexión a Internet a todos los sistemas.
El mensaje lanzado al mundo es diáfano: el Cono Sur quiere abandonar su dependencia de rutas externas, modernizar sus infraestructuras y convertirse en un actor competitivo a nivel global.
Los beneficios están claros: reducción del tiempo de transporte de mercancías desde Brasil, Paraguay y Argentina hacia mercados asiáticos; mayor competitividad para los puertos chilenos; desarrollo de infraestructuras de todo tipo en todo el trayecto; y el estímulo al comercio intrarregional y a la inversión privada.
Estados Unidos no tiene la autoridad legal para recuperar el Canal de Panamá. El canal fue construido por Estados Unidos a principios del siglo XX y permaneció bajo su control hasta la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977. Estos tratados establecieron que el canal sería transferido a Panamá, que asumió oficialmente el control total el 31 de diciembre de 1999.
Según el derecho internacional y los términos de estos tratados, el canal es ahora territorio panameño soberano. Cualquier intento de Estados Unidos por recuperarlo violaría estos acuerdos y las normas internacionales, lo que podría acarrear importantes consecuencias diplomáticas y geopolíticas.
Los Tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977 entre Estados Unidos y Panamá, definieron los términos para la transferencia del control del Canal de Panamá a Panamá. Estas son las disposiciones clave:
TorrijosCarter
Tratado del Canal de Panamá: Este tratado estipulaba que Panamá asumiría el control total del canal antes del 31 de diciembre de 1999. Hasta esa fecha, Estados Unidos continuaría operando y administrando el canal, transfiriendo gradualmente las responsabilidades a Panamá.
Tratado de Neutralidad: Este acuerdo garantizó la neutralidad del canal, asegurando que permanecería abierto a buques de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de guerra. Estados Unidos se reservaba el derecho de defender el canal ante cualquier amenaza a su neutralidad.
Reconocimiento de la Soberanía: Los tratados reconocieron la soberanía de Panamá sobre el canal y la Zona del Canal circundante, que había estado bajo control estadounidense desde principios del siglo XX.
Disposiciones Económicas: Los tratados incluyeron disposiciones de cooperación económica y compensación para Panamá, lo que refleja la importancia del canal para ambas naciones.
Estos acuerdos marcaron un cambio significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Panamá y se consideraron un paso hacia la resolución de los agravios históricos sobre el control del canal.
La Casa Blanca ordenó al Ejército estadounidense que elabore planes para incrementar el número de tropas en Panamá para “recuperar” su emblemático canal, como ya esbozó el presidente estadounidense Donald Trump.
Una colaboración más estrecha con las fuerzas públicas panameñas o que los militares se apoderen del canal de Panamá por la fuerza, son algunas de las opciones contempladas por el Comando Sur, según revelaron al citado medio dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación.
Empero, aclararon que una invasión a Panamá es “poco probable”, solo lo considerarían seriamente si una mayor presencia militar estadounidense no logra la meta definitiva de “recuperar” la vía fluvial.
En la misma línea de lo declarado por Trump, las fuentes indicaron que el objetivo es aumentar la cantidad de tropas en Panamá para disminuir la influencia de China, especialmente en el acceso al canal.
Más de 200 uniformados tiene EE.UU. en Panamá, en una cifra que fluctúa por la rotación de escuadrones. El mes pasado ambos países firmaron acuerdos que incluyen “entrenamiento colaborativo a largo plazo” entre sus efectivos y un entendimiento de cooperación cibernética para “reforzar la seguridad digital” del canal.
“Aún subsiste una suerte de prestigio político que puede ser llevado con patética dignidad”.
Eric Ambler
Cerré mi nota anterior con esta frase: “ruego para que Milei deje de cometer errores no forzados ya que, aunque no lo queramos ver, seguimos al borde del abismo y ésta es la última vez en que podremos evitar caer por él”; minutos después, el Presidente tropezó con una piedra aún más grande. Fue malo, en especial, porque se dio en un momento ideal para la gestión libertaria. No tengo duda que no ha cometido delito y, tampoco, acerca de su honestidad personal, algo que no me atrevo a afirmar respecto de su entorno más cercano porque recuerdo el “swift-gate”, que costó el cargo a Emir Yoma, cuñado de Carlos Menem, cuando la Embajada de Estados Unidos denunció pedidos de coimas; tal vez sea hora de soltar lastre.
Atribuyo el sonado episodio a su imprudencia y, sobre todo, a su fatales arrogancia y soberbia; hubiera debido pedir públicas disculpas por lo sucedido, pues el daño ocasionado, aquí y afuera, ha sido grande en la medida en que devaluó (¡qué palabra peligrosa!) la palabra presidencial. Pero no debemos olvidar que quienes fracasaron en activar un juicio político para eventualmente destituirlo, son los mismos ladrones que saquearon sin tasa al país, comandados por Cristina Fernández, condenada ya en dos instancias por corrupción y con varias causas penales en trámite, entre otras por la firma del pacto con Irán, que ahora se acelerará con la nueva ley de juicio en ausencia. Como dijo Fernando Iglesias: “Medimos con la vara de Suiza a los gobiernos no peronistas y con la vara de Uganda al peronismo”. Pero tengo la seguridad de que el episodio no incidirá en modo alguno en las elecciones de octubre, si la economía se percibe mejor para entonces.
Javier Milei y Jonatan Viale
El escándalo tuvo un efecto positivo: los oscuros acuerdos en el H° Aguantadero saltaron por el aire y el oficialismo tuvo que desistir de su intento de aprobar el pliego del tan impresentable Ariel Lijo para la Corte. Ahora y hasta el 28, se abrió una ventana que permitiría a Milei cubrir, por decreto, las vacantes producidas en el alto Tribunal; veremos qué decide hacer el Ejecutivo, es decir, si nombrará por decreto a Manuel García-Mansilla o a otro u otra, si es que alguno de los candidatos en danza acepta ocupar el cargo sólo hasta el 30 de noviembre, antes de verse obligado a recorrer el camino previsto en la Constitución.
Bajo el radar de las mayorías, estamos atravesando un inédito y fortísimo temporal, de una enorme gravedad institucional, ya que las cámaras de apelación nacionales (ordinarias, no federales, con asiento en Buenos Aires) insólitamente han rechazado un fallo de la Corte que, de acuerdo con la reforma constitucional de 1994, dispuso que las sentencias que aquéllas dictaran debían ser revisadas por el Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma. Aunque resulte un tema ajeno al ciudadano común, una vez más el Poder Judicial profundiza la destrucción de la seguridad jurídica, tan exigida por cualquier inversor para jugar sus fichas en el paño argentino.
Peor, por supuesto, es lo que estamos viendo en el campo geopolítico. En sólo un mes, Donald Trump dinamitó el mundo tal como lo conocíamos. Actúa como un elefante en un bazar, y no solamente con su batalla tarifaria; Panamá (por el uso del canal), Canadá y México (por servir como invisible puente para el ingreso de fentanilo y productos chinos), y Dinamarca (por Groenlandia, para instalar allí bases militares de EEUU), pueden dar cuenta de ello. Amén de la guerra comercial, con la que pretende “proteger” la economía de Estados Unidos y, a la vez, perjudicar a China, ha roto las relaciones con Europa, a la que falsamente acusa de no invertir lo suficiente en la defensa y responsabiliza por la salvaje invasión de Rusia a Ucrania.
Elon Musk y Javier Milei
En Arabia Saudita, parece haberse puesto de acuerdo con Vladimir Putin para intentar convertir a la víctima en un país derrotado que, después de soportar una invasión criminal y devastadora en términos materiales y humanos, será obligado a resignar una gran porción de su territorio para satisfacer las ansias de “seguridad” del tirano. Así, Europa ha quedado sola, y reaccionado en consecuencia, ante la ambición imperial de Rusia, que tanto remite a las permanentes pretensiones expansionistas de Adolf Hitler; Estonia, Letonia y Lituania están en la mira de Putin, que además influye con sus trolls en las elecciones de todos los países para favorecer a candidatos pro-rusos. O sea, Trump consagra la ley del más fuerte y la muerte del derecho internacional que mantuvo la paz en Europa por 80 años.
China nunca tuvo buena relación con Rusia, y seguramente no verá con buenos ojos su eventual alianza con los Estados Unidos, por lo cual es probable que intensifique sus actividades bélicas en el Pacífico sur y el Indico, amenazando a Taiwan y Filipinas, amén de desfinanciar a Putin dificultándole exportar su gas y petróleo a través de sus ductos y puertos.
Trump mantiene grandes deudas con América Latina, incrementadas por los aumentos de las tarifas de importación de sus productos a Estados Unidos. La mayor de ellas es que no se ve aún una fuerte condena al régimen narco-terrorista y usurpador de Nicolás Maduro, que fraguará nuevamente los resultados en las elecciones municipales de abril, ya denunciadas por la oposición, ni le ha prohibido a Chevron continuar extrayendo y exportando el petróleo venezolano. Con los dólares que ese negocio le provee y que maneja con total oscuridad – como sucede con tantos otros tráficos ilegales, como drogas, oro, personas, etc. – el tirano chavista seguirá financiando su alianza con Cuba, a quien ha entregado la conducción del sistema represivo para controlar a la población civil.
El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, no descarta el uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia o el canal de Panamá, afirmó este martes durante una rueda de prensa.
La respuesta del mandatario se produjo luego de la pregunta de un periodista sobre si “podía asegurar” que, en su propósito de tomar control de la vía interoceánica o la isla, no consideraría una acción militar.
“No te lo puedo asegurar, estás hablando de Panamá y Groenlandia. No, no puedo asegurarte nada de ninguno de esos dos, pero puedo decir esto: los necesitamos para la seguridad económica”, expresó Trump.
Si bien el presidente no proporcionó detalles sobre sus planes, dejó en claro su imposibilidad de comprometerse con no recurrir a la coerción económica o militar para lograr sus objetivos. “No voy a comprometerme con eso”, recalcó.
En repetidas ocasiones, Trump ha dejado en claro sus ambiciones de apropiarse de la isla más grande del mundo, nación constituyente de Dinamarca, a la que considera una “absoluta necesidad” para la seguridad estadounidense. “La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene derecho legal, pero, si lo sabe, debería renunciar a ella, porque la necesitamos para la seguridad nacional”, comentó al respecto este martes.
Entretanto, en lo que se refiere al canal de Panamá, que estuvo bajo control de Washington entre 1914 y 1999, Trump considera que puede ser recuperado, subrayando que fue construido para las Fuerzas Armadas estadounidense. “Es vital para nuestro país. Lo opera China. ¡China! Y le dimos el canal de Panamá a Panamá, no se lo dimos a China; y ellos han abusado de él, han abusado de ese regalo”, aseveró en su discurso de hoy.
“Por cierto, nunca debió hacerse [la entrega del canal]. En mi opinión, la donación del canal de Panamá fue la razón por la que Jimmy Carter perdió las elecciones […]. Fue un gran error. Darle el canal de Panamá a Panamá fue un gran error. Perdimos 38.000 personas, nos costó el equivalente a un billón de dólares, tal vez más que eso […]. Entregarlo fue algo horrible”, concluyó al respecto.
(Fuente del mapa: Limes, Italia. En gris, área de fuerte volatilidad y probabilidad de conflicto)
A fines de 2024, el nuevo mandatario de los Estados Unidos volvió a poner a Panamá en el centro de la tormenta. La metáfora no es exagerada. Cruce de importantes flujos transnacionales y compuerta inédita entre dos océanos, Panamá es hoy uno de los puntos de contacto entre las dos principales potencias del momento y entre dos eras geopolíticas. Desde 1999, el istmo no es más el protectorado de otrora, controlado unilateralmente por los Estados Unidos. No es tampoco una nación totalmente soberana, teniendo sus márgenes de maniobra definitivamente asegurados. Es hoy un lugar de altísima interdependencia, donde se libra la confrontación híbrida entre los dos bloques geopolíticos del momento en el marco de una nueva Guerra fría.
El destino manifiesto de Panamá
Algunas naciones tienen un destino manifiesto. Panamá es una de ellas. El auge del transporte marítimo en las cuatro últimas décadas, su geografía interoceánica y su proximidad con los Estados Unidos hicieron de ella un lugar triplemente neurálgico. Su infraestructura marítima conecta a 160 países y 1700 puertos a nivel global. Permite el tránsito de alrededor de 6% del comercio marítimo global y 70% del comercio estadounidense. A la vez nodo aéreo, marítimo, financiero y migratorio, la economía panameña se desarrolló en gran parte sobre esta predisposición a operar dentro de los flujos transnacionales, inevitablemente también en el campo de la economía ilícita.
El país se hizo cargo de este destino en 1999, luego de los acuerdos de transferencia Carter-Torrijos firmados en 1977. La “renta estratégica” conseguida a partir de esta colosal herencia le permitió gozar de un modelo de crecimiento destacado en la región, posicionándose en los diez primeros países (en términos de PBIper capita).
No quita que esta prosperidad está asentada sobre un arcaísmo político-institucional. La cultura política responde a un perfil sociológico bastante característico del “enclave” territorial. El ejercicio del poder se suele concebir como un privilegio reservado a una minoría selectiva, llegando así a distorsionar las reglas básicas del estado de derecho y amputar el dinamismo local.
La reforma del Contrato Minero -en octubre 2023- puso este contraste en superficie. Mientras el poder legislativo ratificaba un marco minero confuso y discrecional, la ciudadanía se movilizaba masivamente para denunciar a la vez el contenido del proyecto y la captura abusiva del poder.
La matriz conflictiva de China
La trama conflictiva que envuelve el istmo panameño no es fácil de radiografiar. Lo es porque tanto Estados Unidos como China han desarrollado culturas de combate sistémicas, extendidas y sigilosas, que trabajan en la permanencia de una lógica dual, a la vez visible e invisible, realizadas en múltiples campos. Se enmarca dentro de una guerra de “quinta generación” o de una “guerra sin límites” para retomar el léxico chino asentado en la doctrina de Unrestricted Warfare (1991).
Según las propias palabras del Partido Comunista chino -expresadas en mayo 2019– esta ofensiva contra los Estados Unidos es “total”, es decir justamente “sin límites” entre los dominios de confrontación. La llegada a un nuevo umbral de confrontación, observable en varias áreas y puntos del planeta, diseña ahora un escenario de Guerra fría más nítido, dicho de otra manera una guerra total y multidominio, librada en tiempo de paz.
El relativo silencio de la dirigencia y de la comunidad estratégico contribuye a esta falta de mapeo. Además, como lo resaltaba Mike Studeman, almirante retirado de la Marina estadounidense, Washington ha resignado voluntariamente a comunicar sobre esta conflictividad, perdiendo así terreno en una confrontación que envuelve muy fuertemente la dimensión psicológica e informacional.
En esencia, China teje por un lado una trama diplomática, económica y cultural que permea a la sociedad panameña y la envuelve en dependencias.
Pekín ya está presente en la infraestructura del canal bioceánico con el grupo Hutchison Holdings, con vínculos demostrados con la inteligencia y el Partido comunista Chino. Junto con un puñado de otros grupos, el grupo Hutchison es un vector de conquista de los nodos logísticos a nivel global. Opera desde el año 1996 en Panamá en los dos principales puertos del canal. No sólo controla los dos puertos extremos, sino también las áreas aledañas que estaban bajo supervisión de Washington, inclusive las antiguas bases militares Rodman y Albrook Air Force Base. Pese a llegar en cuarto lugar en la licitación, el contrato fue arreglado para un periodo de 25 años -con reconducción automática- mediante el método conocido de soborno.
Su presencia como operador le permite determinar ciertas reglas de control -o no control- de las naves, encubrir actividades de inteligencia y eventualmente cerrar el acceso en caso de conflicto bélico con los Estados Unidos. En 1991 el mismo grupo había sido vetado por las autoridades filipinas ante la posibilidad de operar el puerto de Subic Bay en el mismo país.
Esta implantación logística de larga data en Panamá va de la mano con otros elementos. La comunidad china en Panamá ya es la más importante de América Central, contando con 200.000 ciudadanos. Los niveles de inversión en infraestructura no han parado de aumentar desde 2010, con presencia creciente en otros puertos atlánticos y pacíficos a nivel regional. La megaobra del cuarto puente vial pasando arriba del canal de Panamá ha sido ganada por operadores chinos.
La inversión logística está dirigida también a Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, México, Brasil, Salvador, Argentina, modificando así el paisaje de la logística marítima. El último ejemplo es el mega puerto de Chancay, recién lanzado en Perú, cuya operación queda bajo órbita china. Ante semejante evolución, un general hondureño declaraba al respecto: “China no conquista el mundo. China se vuelve el mundo”).
Estos avances fueron acompañados de la afirmación de nuevas líneas rojas dirigidas a Washington de parte de la diplomacia china. Estas “líneas rojas” forman parte del escudo informacional mediante el cual China puede ocupar el terreno con el consentimiento de los actores locales y blanquear su finalidad conflictiva. Pivotea en cinco aspectos tácticos:
legitimar la acción de China -valorización del derecho al desarrollo y defensa a la soberanía de los países iberoamericanos-
enfatizar las ventajas de cooperación con ella,
limitar las reticencias locales y externas,
incentivar las divergencias en el campo opuesto,
neutralizar las reacciones y las maniobras.
Estos elementos han sido rápidamente visibles luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la “reconquista” del canal de Panamá a fines de 2024. Resultan de una acción íntimamente coordinada entre los ámbitos gubernamentales, los medios de comunicación y la influencia local -mediante repetidores-.
En paralelo y de modo más encubierto, Pekín instrumentaliza el narcotráfico y las migraciones para librar una ofensiva directa a los Estados Unidos. Fomenta la distribución de precursores de fentanilo por las vías logísticas abiertas hasta la sociedad norteamericana. Lo mismo ocurre con los flujos migratorios. El territorio oriental del Darien Gap, fronterizo con Colombia, forma una plataforma de acogimiento de migrantes de los cinco continentes (alrededor de 150 nacionalidades censadas). Está sostenido por las agencias internacionales -OIM, AHNUR, CRUZ ROJA, ONU- y los Estados Unidos.
Algunos observadores estiman el flujo de ingreso hacia el norte entre 4.000 y 10.000 migrantes por día. Se observa una cantidad importante de ciudadanos chinos. Este flujo migratorio se ha naturalmente convertido en una preocupación securitaria para los panameños. El nuevo presidente electo en julio 2024 prometió reducir el flujo de tránsito. Tomó medidas todavía tímidas al respecto. El flujo, articulado entre varios países donde la influencia china pesa estructuralmente -Venezuela, Colombia, Brasil, México-, sigue todavía muy activo.
Por lo tanto Pekín no trabaja solamente para un objetivo ganador-ganador, como lo pretenden varios actores atrapados en su influencia. No implementa solamente una política de conquista económica en pos de competir con su rival occidental. Al igual que los Estados Unidos su cultura de combate pivotea sobre un principio de dualidad y de desborde. Su involucramiento en el campo estratégico de las percepciones es imprescindible para asentar la legitimidad de su potencia -derecho al desarrollo, comunidad de destino, cooperación win-win, defensa de la soberanía panameña, etc.-, mientras construye dependencias económicas apuntado a construir nuevas formas de dominación geopolítica y librar simultáneamente una ofensiva a los Estados Unidos.
La estrategia de desborde consiste en no confrontar frontalmente a sus adversarios, sino de modo indirecto, tomando posiciones en terrenos donde no pueden -o no quieren- estar Washington y los países iberoamericanos.
Esta caracterización no desacredita la cooperación con Pekín. De hecho no es posible hoy desacoplarse de China. No obstante, la naturaleza de esta realidad conflictiva implica un giro copernicano en cuanto al modo de enmarcar esta cooperación y organizar la sociedad para tal fin. Ya colocó a Panamá en un tejido creciente de dependencias y de renta política de la que una fracción de las élites extraen de su influencia. Hace de Panamá copartícipe de su diseño conflictivo, arrastrándolo hacia una zona de exposición mayor en el marco de la confrontación global que mencionamos. Otros países en Asia y África muestran ejemplos de ello.
Estados Unidos.
¿Es posible que los Estados Unidos no hayan podido prevenir y contener un desborde de esa índole en su hemisferio desde la visión monroista o de otro referencial de seguridad hemisférica? Cualquier potencia, consciente de este despliegue multidominio y de las vulnerabilidades de los países suramericanos, hubiese emprendido una acción defensiva u ofensiva frente a tal riesgo sistémico. Por cierto, esta estrategia tuvo algunas manifestaciones. La intervención militar en Panamá en 1989 demostró un límite no transable respecto al manejo del pase bioceánico. Panamá tuvo que seguir siendo socio de Washington en los temas principales de la agenda internacional.
Pero una visión más amplia obliga a comprobar que esta agenda ha sido a la vez parcial, subejecutada e inclusive funcional a su rival chino. Por un lado Washington ha ejercido un cerco comercial hacia Panamá, característico de su modelo de hegemonía. El Tratado de Promoción Comercial pactado en los años ´80 trajo resultados desfavorables para el istmo. El libre comercio ha sido el paraguas informal, detrás del cual Washington estableció una correlación de fuerza ventajosa en términos comerciales. Los panameños encontraron una relación económica más fluida con Pekín para valorizar su sector agrícola y manufacturero, que sostiene un tercio de la fuerza laboral del país.
Panamá no tuvo otra solución que abrirse a los flujos globales y a China para conseguir otros ingredientes de prosperidad. En 2017 dio vuelta su postura respecto a Taiwán, junto a otros países sureños, a pedido de China. El mismo año, fue el primero a nivel regional en sumarse al proyecto de Ruta de la Seda (BRI). Mientras el distanciamiento de Washington se afirmó a fines de los años ´90, su economía orientó gradualmente sus exportaciones hacia Asia.
Por otro lado Washington trabajó para inducir esta evolución, a punto de jugar en contra de sus propios intereses. Tal paradoja encuentra su explicación en la fractura interna que se abrió en el mundo angloamericano. Ésta se exportó hacia Panamá y al conjunto de la región. Es una línea divisoria más honda que un mero quiebre partidario entre demócratas y conservadores o neoliberales y proteccionistas. Tiene que ver con lo que podríamos denominar la “cuarta guerra de independencia” que Washington libra desde hace décadas para extirparse de la influencia “umbilical” del Reino Unido.
Volviendo hacia atrás, Londres trabajó desde el siglo XVIII para mantener un imperio “informal” con las Américas. Luego de haber debilitado al imperio hispánico, fracasó su intento de unificación angloamericana. Pasados los tres conflictos intra-anglosajones, parte de su gran estrategia ha sido evitar que los Estados Unidos sean una potencia excesivamente unipolar. En paralelo, Londres ayudaba a la revolución rusa y francesa, en pos de debilitar las potencias monárquicas de aquel tiempo. Abonó a la “Primera Guerra Fría” en pos de diseñar un orden global más orientado a un equilibrio de potencias, compatible con sus intereses. Después de la Segunda Guerra mundial, empujó el crecimiento de China parar formar un contrapeso global a los Estados Unidos.
En esta perspectiva, el genio estratégico inglés consistió en lograr instalar una ideología “globalista” en las élites occidentales. Esta ideología colectivista y autoritariahíbridó la ideología comunista con la del capitalismo y del estatismo. Su matriz de combate es amplia. Recure a todos los recursos de una guerra de “quinta generación”. Si bien es desconocida por el público en general, esta ideología se beneficia de un estatuto hegemónico. Fue propagada muy eficazmente en las élites americanas para encarnarse particularmente en figuras tales como Wilson, Kissinger, Carter, Brzezinski, Soros, Obama, Clinton, Bush, Biden y muchos otros. Fueron generaciones de dirigentes envueltos en este horizonte cognitivo cuya finalidad apuntaba a debilitar a la esfera estadounidense y concentrar los medios para ejercer un dominium postnacional. Richard Poe y el joven Sean Stone son dos historiadores norteamericanos contemporáneos que más han penetrado en la fábrica de esta corriente.
Luego de décadas de presencia en los Estados Unidos, Donald Trump rompe con esta corriente ideológica, primero en el 2016. Es un hecho mayor, no percibido como tal. Parte de su nueva administración va a seguir inevitablemente relacionada con esta corriente. China ha entendido este movimiento desde sus inicios en la medida en que fue directamente beneficiada desde el giro operado por Deng Xiaoping en 1979 y la normalización llevada adelante por Henry Kissinger. Lo usó naturalmente a su favor, al igual que otras potencias del tablero internacional que contestan el orden occidental.
Las consecuencias directas de estos periodos bajo órbita “globalista” han sido varias. Se subejecutó la agenda de Washington respecto a su seguridad hemisférica, en el marco de la tradición monroista. Contribuyó además a la erosión de la sociedad hispanoamericana y norteamericana, mediante el apoyo sigiloso a la lucha armada castrista, al marxismo cultural, a las migraciones irregulares, al narcotráfico y a regímenes políticos adversos, así como también el ingreso de Rusia y China en el hemisferio. Hoy en Panamá, las agencias internacionales -OIM, ONU, HIRAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL- y Washington y Pekín apoyan la acción de desestabilización mediante el flujo migratorio en Panamá y otros países.
Uno de los primeros gestos fue justamente el acto de transferencia del canal a Panamá a partir de 1977 por iniciativa de Jimmy Carter, en condiciones que iban a garantizar una dispersión estratégica. La mayor presencia de actores chinos en la infraestructura del canal de Panamá y más ampliamente en la economía de América Central se vincula con esta retirada no declaradapero ejecutada. Inevitablemente las élites panameñas han sido influenciadas por esta corriente. La muestra de esto es que, en vez de asistir a la asunción de Donald Trump en enero 2025, el presidente panameño José Raúl Mulino participará en la máxima reunión del círculo globalista, el Foro económico mundial de Davos.
La provocación retórica de Donald Trump recubre entonces este espesor histórico. Tiene que ver con la intención, por ahora confusamente enunciada, de recuperar un área de influencia dañada. Los compromisos respectivos, firmados en el Tratado entre Panamá y Washington, dan un puntapié al nuevo mandatario para ingresar en una agenda estratégica más amplia. Se abre hoy una ventana de oportunidad primero para deconstruir los posicionamientos diplomáticos consolidados. Se abre eventualmente la posibilidad de colocar de nuevo a Panamá como protagonista de la reparación de la brecha de seguridad hemisférica.
Panamá
Entre herencia “incestuosa” del intervencionismo estadounidense y el desafío de edificar una cultura nacional, las élites panameñas parecen todavía estar lejos de estas circunstancias. A riesgo de ser demasiado caricatural, aprovecharon los privilegios que les fueron ofrecidos -respectivamente- por cada potencia en su momento. El pase del Canal a manos de Panamá -en 1978- alimentó una lógica de “corporatocracia” que vive en cierta medida de la gestión discrecional y depredadora del país, en detrimento de la agenda nacional y de la seguridad hemisférica. Desde hace dos décadas, las abundantes inversiones chinas cumplen un rol de seducción similar.
No impidió al país liderar los rankings de crecimientos durante algunos años, junto con Costa Rica, Chile y Uruguay. Pero esta situación ha cambiado. La ciudadanía pujante ha demostrado entre los años 2022 y 2024 que le costaba más aceptar los planteos de una élite política privilegiada. La infraestructura del canal bioceánico acusa un desgaste relativo. Como expresión de la ideología mencionada más arriba, el episodio de sequía relativa del año 2023 fue utilizado por las autoridades políticas para disimular un desmanejo del recurso hídrico del canal. Como se suele practicar ahora -en varios ámbitos- el argumento del cambio climático dio puntapié para ocultar un problema de gestión. En el fondo, los problemas hídricos no han sido enfrentados correctamente por las autoridades del canal. La corrupción y ante todo el crony capitalism panameño -es decir la cartelización de su economía- en íntima asociación con la esfera política, sintetiza una tendencia ya conocida a nivel regional.
Los Estados Unidos y China, especialmente, aprovecharon este arcaísmo institucional para avanzar sus intereses. A mayor debilidad institucional, mayor capacidad de influencia y coerción. Estos factores contribuyen directamente a bajar la competitividad económica del canal, en un mundo más conflictivo. Con el apoyo de China, países como México, Nicaragua, Perú y Colombia han anunciado nuevas infraestructuras que pretenden competir con el paso bioceánico. Falta todavía mucho para eso. Panamá sigue siendo una compuerta central. Pero un nuevo paisaje logístico va tomando forma como lo mencionamos más arriba.
Panamá tiene hoy tres principales adversarios: China, los Estados Unidos y él mismo. El futuro del Canal de Panamá depende en gran parte de una capacidad genuina para efectuar un aggiornamento interno. Es decir cambiar sus estructuras político-institucionales y sus modos de entender las fuerzas que diseñan la realidad. Sin esta actualización genuina en el contexto actual, Panamá tendrá toda la suerte de seguir en un estado estacionario o en degradación, caminando hacia un foco abierto de conflicto. Más allá de nuevas inversiones y de los “planes de modernización” anunciados en la superficie, se trata de liberar los motores de generación de riqueza con un marco institucional más abierto, ordenado y transparente.
En el fondo, se trata de enfrentar a dos potencias que introdujeron brechas en el equilibrio hemisférico y en la sociedad panameña. En esta perspectiva, la participación de la comunidad estratégica, del sector privado y de la sociedad civil es central para modificar el status quo. La sociedad panameña es más polarizada. Expresa un resentimiento legítimo hacia Washington y en parte hacia su sistema político. Sin embargo, su estado de movilización en favor de una mayor estabilidad y modernización es un punto de apoyo. Puede contribuir a actualizar el marco de comprensión de la conflictividad panameña incidir en su percepción, modificar la correlación de fuerzas y buscar aliados internacionales.
Nos guste o no, Panamá es hoy un centro de gravedad que vincula a la región con el escenario de Guerra fría 2.0 que se afirma a nivel global. Es una zona de interés regional que debe ser analizada con precisión y profundidad.
* Dunia investiga esta nueva matriz conflictiva. Acompaña instituciones y actores civiles y privados en:
el mapeo de los riesgos geopolíticos y geoeconómicos.
el armado de prospectivas y escenarios y
las estrategias de combate económico e informacional.
Donald Trump ha denunciado que Panamá está “estafando” a Washington con el canal de navegación entre el mar Caribe y el océano Pacífico. De este modo, el presidente electo de EE.UU. anunció este miércoles que nominó a Kevin Marino Cabrera, comisionado del condado de Miami-Dade (Florida), como embajador estadounidense en el país centroamericano.
“Me complace anunciar que Kevin Marino Cabrera será el embajador de EE.UU. en la República de Panamá, un país que nos está estafando con el canal de Panamá, mucho más allá de sus sueños más salvajes”, escribió en su cuenta de Truth Social. Trump agregó que “pocos entienden la política latinoamericana tan bien” como Cabrera, que también trabajó para su campaña presidencial en Florida. “¡Él hará un trabajo fantástico representando los intereses de nuestra nación en Panamá!”, subrayó.
Previamente, en su mensaje navideño, el magnate afirmó que los “maravillosos” soldados de China “están operando de manera amorosa pero ilegal el canal de Panamá, siempre asegurándose de que EE.UU. ponga miles de millones de dólares en dinero de ‘reparación’, pero que no tenga absolutamente nada que decir sobre ‘nada'”.
El pasado sábado, Trump aseguró que la Casa Blanca podría reclamar el canal de Panamá —que estuvo bajo el control de Washington entre 1914 y 1999—, lo que generó el repudio del mandatario panameño, José Raúl Mulino, así como la solidaridad con Panamá de los Gobiernos de China, Colombia, México, Nicaragua y Venezuela.
Donald John Trump aún no asumió la presidencia de EE.UU., tras ganar en los comicios de noviembre pasado, y ya ha generado un nuevo escándalo. En esta oportunidad, el centro de la controversia es el canal de Panamá.
El pasado sábado, el mandatario electo amenazó con que Washington puede exigir la recuperación del control sobre el canal si las condiciones de su transferencia al país latinoamericano siguen incumpliéndose.
El canal de Panamá es una de las principales vías interoceánicas del comercio internacional. Conecta a los océanos Atlántico y Pacífico, y funciona como un atajo marítimo que permite ahorrar distancia y tiempo para el transporte de bienes, ya que evita que se haga un viaje de 7.000 millas náuticas adicionales (13.000 kilómetros) alrededor de la punta de América del Sur.
Esta vía tiene una extensión de 51 millas (82 kilómetros) y atraviesa el centro de Panamá. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando se propusieron los primeros proyectos para construir un canal artificial en el istmo panameño, destacando entonces las propuestas de alemanes y franceses. Estos últimos incluso iniciaron, en la década de 1880, la fase de trabajos preparatorios para su construcción, pero no hubo mayor avance.
No fue hasta 1903, luego de la separación de Panamá de Colombia, que este país firmó un tratado con EE.UU. para la construcción de la vía interoceánica para barcos y al año siguiente arrancaron las obras tras comprarles los derechos a los franceses. El proyecto fue terminado en 10 años (1914) a un costo aproximado de 387 millones de dólares, se detalla en la página web del canal.
EE.UU. controló el canal desde entonces, hasta el 31 de diciembre de 1999, fecha en la que cedió la gestión de la infraestructura a las autoridades panameñas, según lo establecido en un tratado bilateral firmado el 7 de septiembre de 1977 por el entonces presidente estadounidense, Jimmy Carter, y el jefe de Gobierno de Panamá, Omar Torrijos.
Panamá asumió la responsabilidad total por la administración, operación y mantenimiento de la vía interoceánica. Esta gestión está a cargo de una entidad gubernamental denominada Autoridad del Canal de Panamá.
La semana pasada, el Canal de Panamá entregó al Tesoro Nacional aportes directos por 2.470,7 millones de balboas, que equivalen al mismo monto en dólares, correspondiente al año fiscal 2024. De acuerdo con la entidad, ese monto corresponde “a los excedentes, derechos por tonelada de tránsito y el pago por servicios prestados por el Estado”.
Trump justificó su reciente amenaza sobre retomar el control del canal señalando que la infraestructura “se considera un Activo Nacional vital para EE.UU., debido a su papel crítico para la economía y la seguridad nacional”.
El presidente electo comentó que esta vía es crucial para el comercio y el rápido despliegue de la Armada estadounidense desde el Atlántico hasta el Pacífico, al tiempo que reduce significativamente los plazos de envío a los puertos de su país. Aseguró, además, que más del 70 % de todos los tránsitos del canal tienen destino a o desde EE.UU., y que su construcción costó mucho al país. “Cuando el presidente Jimmy Carter lo regaló tontamente por un dólar, durante su mandato, fue únicamente para que lo administrara Panamá, no China, ni nadie más”, comentó.
Asimismo, el republicano se mostró en desacuerdo con lo que calificó como tarifas “exorbitantes” que se cobran al Gobierno, la Marina y las empresas de EE.UU. por usar el paso.
Ante ello, el presidente de panameño, José Raúl Mulino, le respondió: “Quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá, y lo seguirá siendo”.
El mandatario se defendió, asegurando que las tarifas que su país impone por el uso del canal “no son un capricho”. “Se establecen de manera pública y en audiencia abierta, considerando las condiciones del mercado, la competencia internacional, los costos operativos y las necesidades de mantenimiento de la vía interoceánica”, explicó.
Tras esa respuesta, vino otra contestación por parte de Trump. “Ya lo veremos”, dijo el mandatario electo en sus redes sociales, y también publicó una foto de la bandera de EE.UU. ondeando sobre el agua con la inscripción: “Bienvenido al canal de Estados Unidos”.
Primero fue Canadá, luego el Canal de Panamá. Ahora, Donald Trump vuelve a querer Groenlandia.
El presidente electo está renovando los infructuosos llamados que hizo durante su primer mandato para que Estados Unidos compre Groenlandia a Dinamarca, sumándose a la lista de países aliados con los que está buscando peleas incluso antes de asumir el cargo el 20 de enero.
Groenlandia
En un anuncio del domingo en el que nombró a su embajador en Dinamarca, Trump escribió que, “Para propósitos de Seguridad Nacional y Libertad en todo el Mundo, Estados Unidos de América siente que la propiedad y control de Groenlandia es una necesidad absoluta”.
El hecho de que Trump tenga planes nuevamente para Groenlandia se produce después de que el presidente electo sugiriera durante el fin de semana que Estados Unidos podría retomar el control del Canal de Panamá si no se hace algo para aliviar los crecientes costos de envío necesarios para usar la vía acuática que une los océanos Atlántico y Pacífico.
También ha estado sugiriendo que Canadá se convierta en el 51.º estado de Estados Unidos y se refirió al primer ministro canadiense Justin Trudeau como “gobernador” del “Gran Estado de Canadá”.
Groenlandia, la isla más grande del mundo, se encuentra entre los océanos Atlántico y Ártico. Está cubierta en un 80% por una capa de hielo y alberga una gran base militar estadounidense. Obtuvo el autogobierno de Dinamarca en 1979 y su jefe de gobierno, Múte Bourup Egede, sugirió que los últimos llamados de Trump a un control estadounidense serían tan insignificantes como los que hizo en su primer mandato.
“Groenlandia es nuestra. No estamos a la venta y nunca lo estaremos”, dijo en un comunicado. “No debemos perder nuestra lucha de años por la libertad”.
Trump canceló una visita a Dinamarca en 2019 después de que su oferta de comprar Groenlandia fuera rechazada por Copenhague, y finalmente no se materializó.
También sugirió el domingo que Estados Unidos está siendo “timado” en el Canal de Panamá.
“Si no se siguen los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de generosidad, entonces exigiremos que el Canal de Panamá sea devuelto a los Estados Unidos de América, en su totalidad, rápidamente y sin cuestionamientos”, dijo.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió en un video que “cada metro cuadrado del canal pertenece a Panamá y seguirá siendo así”, pero Trump respondió en su sitio de redes sociales: “¡Ya veremos!”.
El presidente electo también publicó una foto de una bandera estadounidense plantada en la zona del canal bajo la frase “¡Bienvenidos al Canal de los Estados Unidos!”.
Canal de Panamá
Estados Unidos construyó el canal a principios del siglo XX, pero cedió el control a Panamá el 31 de diciembre de 1999, en virtud de un tratado firmado en 1977 por el presidente Jimmy Carter.
El canal depende de embalses que se vieron afectados por las sequías de 2023 que obligaron al país a reducir sustancialmente el número de franjas horarias diarias para los barcos que cruzan el canal. Con menos barcos, los administradores también aumentaron las tarifas que se cobran a los transportistas para reservar franjas horarias para utilizar el canal.
Los enfrentamientos en Groenlandia y Panamá siguieron a la reciente publicación de Trump de que “los canadienses quieren que Canadá se convierta en el Estado número 51” y ofreció una imagen de sí mismo superpuesta en la cima de una montaña inspeccionando el territorio circundante junto a una bandera canadiense.
Trudeau sugirió que Trump estaba bromeando sobre la anexión de su país, pero ambos se reunieron recientemente en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida para hablar de las amenazas de Trump de imponer un arancel del 25% a todos los productos canadienses.
Los países no pueden comprar legalmente a otros países. Cada país es una entidad soberana con su propio gobierno, leyes y ciudadanos. El concepto de comprar un país, como comprar un inmueble o una empresa, no se aplica. La soberanía y la integridad territorial están protegidas por el derecho internacional, lo que hace que la adquisición de un país por otro mediante una compra sea legalmente imposible.
Los cambios históricos en el territorio se han producido a través de tratados, guerras, colonizaciones o anexiones, pero estos procesos son muy diferentes de una transacción comercial y están regidos por complejas leyes internacionales y relaciones diplomáticas.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió el domingo a la reciente amenaza del líder electo de EE.UU., Donald Trump, de que Washington puede exigir la recuperación del control sobre el canal de Panamá.
“Quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá, y lo seguirá siendo”, declaró el mandatario en un mensaje.
Mulino indicó que los Tratados Torrijos-Carter de 1977 “acordaron la disolución de la exzona del canal reconociendo la soberanía panameña y la entrega completa del canal a Panamá, que finalizó el 31 de diciembre de 1999”. En este sentido, recordó que el país centroamericano pronto celebrará 25 años de esta transferencia. “Estos tratados también establecieron la neutralidad permanente del canal, garantizando su funcionamiento abierto y seguro para todas las naciones, tratado que ha obtenido la adhesión de más de 40 Estados”, reiteró.
MulinoTrump
El presidente sostuvo que “cualquiera posición contraria carece de validez o sustento ante la faz de la tierra”. De tal modo, señaló que el canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos, o de cualquier otra potencia. “Como panameño rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad”, expresó Mulino.
Asimismo, Mulino aseguró que las tarifas que su país por el uso del canal “no son un capricho”. “Se establecen de manera pública y en audiencia abierta, considerando las condiciones del mercado, la competencia internacional, los costos operativos y las necesidades de mantenimiento de la vía interoceánica”, explicó.
En cuanto a las relaciones con Washington, Mulino enfatizó: “Con el nuevo Gobierno de Estados Unidos aspiro a conservar y mantener una buena y respetuosa relación”. El jefe de Estado señaló que los temas de seguridad como la migración ilegal, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado “deben ser prioridad en la agenda bilateral” entre EE.UU. y Panamá, ya que son una “amenaza real”.
Torrijos
El expresidente del país, Martín Torrijos, se unió a las críticas contra Trump. “Como panameño, me sumo al rechazo absoluto de cualquier intento de minimizar o amenazar nuestra soberanía […] El canal es panameño, somos sus únicos y legítimos dueños y también es el símbolo de nuestra identidad y dignidad nacional”, escribió en sus redes sociales.
El Partido Revolucionario Democrático (PRD) también emitió un comunicado al respecto recordando que “el canal de Panamá fue recuperado por el liderazgo de Omar Torrijos, no para beneficio de potencias extranjeras”. “A Panamá no se le ‘dio’ el canal, lo recuperamos y lo ampliamos para nuestro desarrollo económico”, manifestó la agrupación política.
Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), declaró que interpreta las palabras de Trump “como un atrevimiento a la determinación interna de Panamá y muy preocupante”. “Estaré dispuesto a defender nuestra soberanía y el canal de Panamá. Nuestra Relaciones Exteriores, que se ponga los pantalones largos y se pronuncie y solicite, además, el apoyo internacional de ser necesario”, aseveró.
El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, advirtió este sábado que Washington puede exigir la recuperación del control sobre el canal de Panamá si las condiciones de su trasferencia al país latinoamericano siguen incumpliéndose.
“El canal de Panamá se considera un Activo Nacional vital para Estados Unidos, debido a su papel crítico para la economía y la seguridad nacional”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
En particular, el republicano enfatizó que el canal desempeña un papel crucial para el comercio y el rápido despliegue de la Armada estadounidense desde el Atlántico hasta el Pacífico, al tiempo que reduce significativamente los plazos de envío a los puertos del país norteamericano.
Además, el presidente electo aseguró que más del 70 % de todos los tránsitos tienen destino a o desde EE.UU., y que su construcción costó mucho al país, ya que 38.000 estadounidenses murieron a causa de los mosquitos infectados en las selvas. “Cuando el presidente Jimmy Carter lo regaló tontamente por un dólar, durante su mandato, fue únicamente para que lo administrara Panamá, no China, ni nadie más”, enfatizó.
Asimismo, agregó que el traspaso del canal no suponía que Panamá estableciera precios y tarifas de pasaje “exorbitantes” a la potencia norteamericana, a su Armada y sus corporaciones. “EE.UU. tiene un interés personal en la operación segura, eficiente y fiable del canal de Panamá, y eso siempre se entendió. Jamás dejaremos que caiga en las manos equivocadas”, escribió Trump.
“Si no se siguen los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de donación, entonces exigiremos que se nos devuelva el canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos”, advirtió el presidente electo, que lanzó un mensaje a los funcionarios de Panamá: “¡guíense en consecuencia!”
El canal de Panamá entró en servicio en 1914 bajo el control de EE.UU. En 1977 fue firmado un tratado que preveía una trasferencia escalonada del canal al país latinoamericano que finalizó en 1999. El documento establecía la neutralidad del canal y su accesibilidad al comercio mundial.
El movimiento normal del canal de Panamá se ve afectado por la sequía, lo que repercute negativamente en los transportistas de todo el mundo. Ante esta situación, los comerciantes se ven obligados a optar entre tres variantes que conllevan gastos adicionales: esperar en fila durante semanas, pagar millones de dólares para adelantar puestos en la cola, o navegar bordeando un continente entero fuera de la ruta, por los extremos meridionales de África y América del Sur, o a través del canal de Suez.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) realiza subastas cada vez que se cancela un barco con una reserva, llegando a venderse plazas este año por hasta 4 millones de dólares, mientras que hace un año el precio medio rondaba los 173.000 dólares. “Está astronómicamente fuera de control”, afirmó Francisco Torné, uno de los gerentes de la empresa en Panamá.
Otros transportistas optan por desvíos que añaden a su ruta miles de kilómetros y hasta tres semanas en el mar, a veces a través de aguas peligrosas, como las del estrecho de Magallanes o el cabo de Buena Esperanza. Nikolay Pargov, director de ingresos de la plataforma de transporte de contenedores Transporeon, asegura que los operadores de buques p
ortacontenedores ya están reservando rutas alternativas al canal de Panamá para 2024 para evitar desviarlos en el último momento.
Mientras tanto, la ACP redujo en octubre los lugares de reserva para buques entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 debido a la sequía originada por el fenómeno de El Niño, que impactó severamente en el sistema de embalses de la zona, reduciendo así la disponibilidad de agua.
Estas medidas se sumaron a la disminución de hasta 31 barcos que atraviesan diariamente la ruta interoceánica desde el 1 de noviembre de 2023. La autoridad también redujo los niveles de calado, por lo que algunos barcos deben transportar menos carga.
Sin embargo, se prevé que la situación empeore en los próximos meses, a medida que Panamá entra en su estación seca anual, que por lo general comienza en diciembre y se prolonga hasta abril o mayo, recoge Bloomberg. En este contexto, según explica a la agencia una economista de ING Research, los costes adicionales pueden acabar por ser trasladados al consumidor final.
Competencia para el canal de Panamá
♣
La enorme red de carreteras, puentes e infraestructuras tendrá una longitud de alrededor de 2.400 kilómetros, la distancia que separa los puertos chilenos de Antofagasta, Iquique y Mejillones de la ciudad brasileña de Porto Alegre.
Cruzará ocho pasos fronterizos y regiones estratégicas de los cuatro países y se convertirá en una de las vías terrestres más importantes para el comercio mundial.
Su costo estimado se eleva hasta los 10.000 millones de dólares, pero una vez en marcha reducirá los tiempos logísticos, evitando el desvío de mercancías hasta el canal de Panamá.
El proyecto nació el 21 de diciembre de 2015, cuando los Gobiernos de Brasil, Chile, Argentina y Paraguay firmaron la Declaración de Asunción, y una década después, se prevé que se ponga en funcionamiento en 2026.
El objetivo es que la ruta se convierta en un puente entre el Atlántico y Asia, gracias a la construcción de grandes infraestructuras interterritoriales, como carreteras, puentes, ferrovías y túneles, y a la coordinación de medidas que favorezcan el tránsito de personas y bienes.
Paraguay prevé una enorme disminución de sus costes logísticos en sus exportaciones agrarias, especialmente la soja, de la que el país es el cuarto exportador mundial. Una salida directa al Pacífico le abriría aún más las puertas de los mercados asiáticos, sin depender de la vía fluvial panameña.
Lo mismo sucede para los productos brasileños y argentinos, dependientes del saturado canal de Panamá y que podrían ahorrar costes y tiempos para llegar a China, Japón o Corea del Sur.
El Gobierno de Chile, liderado por su presidente Gabriel Boric, ha anunciado recientemente medidas concretas para el tramo final del proyecto, a través de un plan de acción coordinado por varios Ministerios para acelerar los tramos nacionales del Corredor.
El plan incluye 22 proyectos de infraestructuras, entre los que se encuentra: la mejora de carreteras que conectan con los pasos fronterizos; la modernización de puertos; la actualización del molo en Antofagasta; la conversión del puerto de Tocopilla en un nodo logístico, la construcción de puertos secos y el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras.
El Gobierno chileno señaló que el proyecto se estructura en torno a cinco ejes: la seguridad nacional, la infraestructura habilitante, la capacidad logística y portuaria, la articulación entre países y fronteras y las oportunidades de negocio e inversión privada.
De hecho, el Corredor fue uno de los temas principales que Boric trató con el presidente Santiago Peña en su visita oficial a Paraguay el mes pasado.
El proyecto no solo tiene ambiciones en el comercio transoceánico, sino que también tiene el propósito de dinamizar zonas productivas de las cuatro naciones: el Gran Chaco paraguayo, el noroeste argentino, el centro brasileño y la costa norte chilena.
Permitirá interconectar polos agroindustriales, mineros y logísticos de los cuatro países y abrirlos a los mercados más competitivos del planeta.
Situado en torno al trópico de Cáncer, el Corredor atraviesa el corazón de ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste Suramericano), donde se ubican provincias argentinas, estados brasileños, departamentos de Bolivia y Paraguay, regiones chilenas y peruanas y municipios de Uruguay.
Se pretende subsanar la histórica carencia en las comunicaciones que ha hecho que, por ejemplo, el noroeste argentino estuviera desconectado del Chaco paraguayo, o esas dos regiones del sudoeste brasileño.
Así, en el punto de mira también está la transformación de varias zonas de Campo Grande, en Brasil, en centros logísticos enfocados a la exportación a Asia o al almacenamiento de importaciones del mercado asiático u otros.
En el caso de Argentina se podrían habilitar centros empresariales y logísticos en las provincias de Jujuy y Salta; mientras que en Chile la concentración del tránsito de mercancías en sus puertos del norte brindaría la oportunidad de diversificar su producción, ahora eminentemente minera.
Además del productivo, también en el sector turístico se auguran sinergias entre los cuatro países implicados en el Corredor, uniendo atractivos turísticos de interés internacional en una misma ruta que podrá ser recorrida en tan solo unos días.
Sin embargo, la construcción y la puesta en marcha de las infraestructuras no es el único punto que garantizará el éxito de la iniciativa.
También se requiere armonizar normativas aduaneras, sanitarias y migratorias de los países implicados. Así, se deben implementar sistemas para agilizar los controles, la informatización integrada y estudios conjuntos con el sector privado.
Otro punto imprescindible es la implementación de infraestructuras de telecomunicaciones adecuadas, asegurando la dotación de cableado de fibra óptica, u otra solución análoga, para dotar de conexión a Internet a todos los sistemas.
El mensaje lanzado al mundo es diáfano: el Cono Sur quiere abandonar su dependencia de rutas externas, modernizar sus infraestructuras y convertirse en un actor competitivo a nivel global.
Los beneficios están claros: reducción del tiempo de transporte de mercancías desde Brasil, Paraguay y Argentina hacia mercados asiáticos; mayor competitividad para los puertos chilenos; desarrollo de infraestructuras de todo tipo en todo el trayecto; y el estímulo al comercio intrarregional y a la inversión privada.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 23, 2025
¿Tiene autoridad legal Estados Unidos de apoderarse del Canal de Panamá?
♣
Estados Unidos no tiene la autoridad legal para recuperar el Canal de Panamá. El canal fue construido por Estados Unidos a principios del siglo XX y permaneció bajo su control hasta la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977. Estos tratados establecieron que el canal sería transferido a Panamá, que asumió oficialmente el control total el 31 de diciembre de 1999.
Según el derecho internacional y los términos de estos tratados, el canal es ahora territorio panameño soberano. Cualquier intento de Estados Unidos por recuperarlo violaría estos acuerdos y las normas internacionales, lo que podría acarrear importantes consecuencias diplomáticas y geopolíticas.
Los Tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977 entre Estados Unidos y Panamá, definieron los términos para la transferencia del control del Canal de Panamá a Panamá. Estas son las disposiciones clave:
Tratado del Canal de Panamá: Este tratado estipulaba que Panamá asumiría el control total del canal antes del 31 de diciembre de 1999. Hasta esa fecha, Estados Unidos continuaría operando y administrando el canal, transfiriendo gradualmente las responsabilidades a Panamá.
Tratado de Neutralidad: Este acuerdo garantizó la neutralidad del canal, asegurando que permanecería abierto a buques de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de guerra. Estados Unidos se reservaba el derecho de defender el canal ante cualquier amenaza a su neutralidad.
Reconocimiento de la Soberanía: Los tratados reconocieron la soberanía de Panamá sobre el canal y la Zona del Canal circundante, que había estado bajo control estadounidense desde principios del siglo XX.
Disposiciones Económicas: Los tratados incluyeron disposiciones de cooperación económica y compensación para Panamá, lo que refleja la importancia del canal para ambas naciones.
Estos acuerdos marcaron un cambio significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Panamá y se consideraron un paso hacia la resolución de los agravios históricos sobre el control del canal.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 18, 2025
La administración Trump y como tomar el canal de Panamá
♦
Una colaboración más estrecha con las fuerzas públicas panameñas o que los militares se apoderen del canal de Panamá por la fuerza, son algunas de las opciones contempladas por el Comando Sur, según revelaron al citado medio dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación.
Empero, aclararon que una invasión a Panamá es “poco probable”, solo lo considerarían seriamente si una mayor presencia militar estadounidense no logra la meta definitiva de “recuperar” la vía fluvial.
En la misma línea de lo declarado por Trump, las fuentes indicaron que el objetivo es aumentar la cantidad de tropas en Panamá para disminuir la influencia de China, especialmente en el acceso al canal.
Más de 200 uniformados tiene EE.UU. en Panamá, en una cifra que fluctúa por la rotación de escuadrones. El mes pasado ambos países firmaron acuerdos que incluyen “entrenamiento colaborativo a largo plazo” entre sus efectivos y un entendimiento de cooperación cibernética para “reforzar la seguridad digital” del canal.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 18, 2025
UN RUEGO DESOÍDO
♣
“Aún subsiste una suerte de prestigio político que puede ser llevado con patética dignidad”.
Eric Ambler
Cerré mi nota anterior con esta frase: “ruego para que Milei deje de cometer errores no forzados ya que, aunque no lo queramos ver, seguimos al borde del abismo y ésta es la última vez en que podremos evitar caer por él”; minutos después, el Presidente tropezó con una piedra aún más grande. Fue malo, en especial, porque se dio en un momento ideal para la gestión libertaria. No tengo duda que no ha cometido delito y, tampoco, acerca de su honestidad personal, algo que no me atrevo a afirmar respecto de su entorno más cercano porque recuerdo el “swift-gate”, que costó el cargo a Emir Yoma, cuñado de Carlos Menem, cuando la Embajada de Estados Unidos denunció pedidos de coimas; tal vez sea hora de soltar lastre.
Atribuyo el sonado episodio a su imprudencia y, sobre todo, a su fatales arrogancia y soberbia; hubiera debido pedir públicas disculpas por lo sucedido, pues el daño ocasionado, aquí y afuera, ha sido grande en la medida en que devaluó (¡qué palabra peligrosa!) la palabra presidencial. Pero no debemos olvidar que quienes fracasaron en activar un juicio político para eventualmente destituirlo, son los mismos ladrones que saquearon sin tasa al país, comandados por Cristina Fernández, condenada ya en dos instancias por corrupción y con varias causas penales en trámite, entre otras por la firma del pacto con Irán, que ahora se acelerará con la nueva ley de juicio en ausencia. Como dijo Fernando Iglesias: “Medimos con la vara de Suiza a los gobiernos no peronistas y con la vara de Uganda al peronismo”. Pero tengo la seguridad de que el episodio no incidirá en modo alguno en las elecciones de octubre, si la economía se percibe mejor para entonces.
El escándalo tuvo un efecto positivo: los oscuros acuerdos en el H° Aguantadero saltaron por el aire y el oficialismo tuvo que desistir de su intento de aprobar el pliego del tan impresentable Ariel Lijo para la Corte. Ahora y hasta el 28, se abrió una ventana que permitiría a Milei cubrir, por decreto, las vacantes producidas en el alto Tribunal; veremos qué decide hacer el Ejecutivo, es decir, si nombrará por decreto a Manuel García-Mansilla o a otro u otra, si es que alguno de los candidatos en danza acepta ocupar el cargo sólo hasta el 30 de noviembre, antes de verse obligado a recorrer el camino previsto en la Constitución.
Bajo el radar de las mayorías, estamos atravesando un inédito y fortísimo temporal, de una enorme gravedad institucional, ya que las cámaras de apelación nacionales (ordinarias, no federales, con asiento en Buenos Aires) insólitamente han rechazado un fallo de la Corte que, de acuerdo con la reforma constitucional de 1994, dispuso que las sentencias que aquéllas dictaran debían ser revisadas por el Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma. Aunque resulte un tema ajeno al ciudadano común, una vez más el Poder Judicial profundiza la destrucción de la seguridad jurídica, tan exigida por cualquier inversor para jugar sus fichas en el paño argentino.
Peor, por supuesto, es lo que estamos viendo en el campo geopolítico. En sólo un mes, Donald Trump dinamitó el mundo tal como lo conocíamos. Actúa como un elefante en un bazar, y no solamente con su batalla tarifaria; Panamá (por el uso del canal), Canadá y México (por servir como invisible puente para el ingreso de fentanilo y productos chinos), y Dinamarca (por Groenlandia, para instalar allí bases militares de EEUU), pueden dar cuenta de ello. Amén de la guerra comercial, con la que pretende “proteger” la economía de Estados Unidos y, a la vez, perjudicar a China, ha roto las relaciones con Europa, a la que falsamente acusa de no invertir lo suficiente en la defensa y responsabiliza por la salvaje invasión de Rusia a Ucrania.
En Arabia Saudita, parece haberse puesto de acuerdo con Vladimir Putin para intentar convertir a la víctima en un país derrotado que, después de soportar una invasión criminal y devastadora en términos materiales y humanos, será obligado a resignar una gran porción de su territorio para satisfacer las ansias de “seguridad” del tirano. Así, Europa ha quedado sola, y reaccionado en consecuencia, ante la ambición imperial de Rusia, que tanto remite a las permanentes pretensiones expansionistas de Adolf Hitler; Estonia, Letonia y Lituania están en la mira de Putin, que además influye con sus trolls en las elecciones de todos los países para favorecer a candidatos pro-rusos. O sea, Trump consagra la ley del más fuerte y la muerte del derecho internacional que mantuvo la paz en Europa por 80 años.
China nunca tuvo buena relación con Rusia, y seguramente no verá con buenos ojos su eventual alianza con los Estados Unidos, por lo cual es probable que intensifique sus actividades bélicas en el Pacífico sur y el Indico, amenazando a Taiwan y Filipinas, amén de desfinanciar a Putin dificultándole exportar su gas y petróleo a través de sus ductos y puertos.
Trump mantiene grandes deudas con América Latina, incrementadas por los aumentos de las tarifas de importación de sus productos a Estados Unidos. La mayor de ellas es que no se ve aún una fuerte condena al régimen narco-terrorista y usurpador de Nicolás Maduro, que fraguará nuevamente los resultados en las elecciones municipales de abril, ya denunciadas por la oposición, ni le ha prohibido a Chevron continuar extrayendo y exportando el petróleo venezolano. Con los dólares que ese negocio le provee y que maneja con total oscuridad – como sucede con tantos otros tráficos ilegales, como drogas, oro, personas, etc. – el tirano chavista seguirá financiando su alianza con Cuba, a quien ha entregado la conducción del sistema represivo para controlar a la población civil.
—
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 98128 7896
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Site: www.avogadro.com.ar
Blog: http://egavogadro.blogspot.com
Facebook: Enrique Guillermo Avogadro
Twitter: @egavogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 21, 2025
¿Trump usará la fuerza militar para hacerse con Groenlandia o el canal de Panamá?
◘
La respuesta del mandatario se produjo luego de la pregunta de un periodista sobre si “podía asegurar” que, en su propósito de tomar control de la vía interoceánica o la isla, no consideraría una acción militar.
“No te lo puedo asegurar, estás hablando de Panamá y Groenlandia. No, no puedo asegurarte nada de ninguno de esos dos, pero puedo decir esto: los necesitamos para la seguridad económica”, expresó Trump.
En repetidas ocasiones, Trump ha dejado en claro sus ambiciones de apropiarse de la isla más grande del mundo, nación constituyente de Dinamarca, a la que considera una “absoluta necesidad” para la seguridad estadounidense. “La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene derecho legal, pero, si lo sabe, debería renunciar a ella, porque la necesitamos para la seguridad nacional”, comentó al respecto este martes.
Entretanto, en lo que se refiere al canal de Panamá, que estuvo bajo control de Washington entre 1914 y 1999, Trump considera que puede ser recuperado, subrayando que fue construido para las Fuerzas Armadas estadounidense. “Es vital para nuestro país. Lo opera China. ¡China! Y le dimos el canal de Panamá a Panamá, no se lo dimos a China; y ellos han abusado de él, han abusado de ese regalo”, aseveró en su discurso de hoy.
“Por cierto, nunca debió hacerse [la entrega del canal]. En mi opinión, la donación del canal de Panamá fue la razón por la que Jimmy Carter perdió las elecciones […]. Fue un gran error. Darle el canal de Panamá a Panamá fue un gran error. Perdimos 38.000 personas, nos costó el equivalente a un billón de dólares, tal vez más que eso […]. Entregarlo fue algo horrible”, concluyó al respecto.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 9, 2024
Panamá, compuerta entre dos océanos y dos tiempos geopolíticos
◘
Por François Soulard.
Fundador de Dunia*
A fines de 2024, el nuevo mandatario de los Estados Unidos volvió a poner a Panamá en el centro de la tormenta. La metáfora no es exagerada. Cruce de importantes flujos transnacionales y compuerta inédita entre dos océanos, Panamá es hoy uno de los puntos de contacto entre las dos principales potencias del momento y entre dos eras geopolíticas. Desde 1999, el istmo no es más el protectorado de otrora, controlado unilateralmente por los Estados Unidos. No es tampoco una nación totalmente soberana, teniendo sus márgenes de maniobra definitivamente asegurados. Es hoy un lugar de altísima interdependencia, donde se libra la confrontación híbrida entre los dos bloques geopolíticos del momento en el marco de una nueva Guerra fría.
El destino manifiesto de Panamá
Algunas naciones tienen un destino manifiesto. Panamá es una de ellas. El auge del transporte marítimo en las cuatro últimas décadas, su geografía interoceánica y su proximidad con los Estados Unidos hicieron de ella un lugar triplemente neurálgico. Su infraestructura marítima conecta a 160 países y 1700 puertos a nivel global. Permite el tránsito de alrededor de 6% del comercio marítimo global y 70% del comercio estadounidense. A la vez nodo aéreo, marítimo, financiero y migratorio, la economía panameña se desarrolló en gran parte sobre esta predisposición a operar dentro de los flujos transnacionales, inevitablemente también en el campo de la economía ilícita.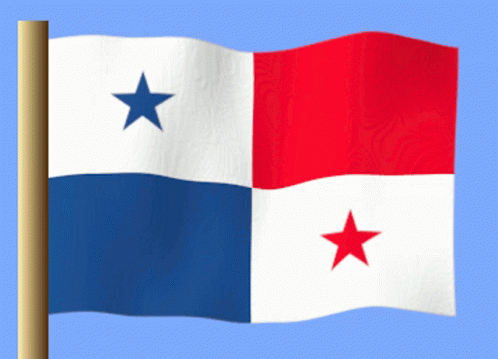
El país se hizo cargo de este destino en 1999, luego de los acuerdos de transferencia Carter-Torrijos firmados en 1977. La “renta estratégica” conseguida a partir de esta colosal herencia le permitió gozar de un modelo de crecimiento destacado en la región, posicionándose en los diez primeros países (en términos de PBI per capita).
No quita que esta prosperidad está asentada sobre un arcaísmo político-institucional. La cultura política responde a un perfil sociológico bastante característico del “enclave” territorial. El ejercicio del poder se suele concebir como un privilegio reservado a una minoría selectiva, llegando así a distorsionar las reglas básicas del estado de derecho y amputar el dinamismo local.
La reforma del Contrato Minero -en octubre 2023- puso este contraste en superficie. Mientras el poder legislativo ratificaba un marco minero confuso y discrecional, la ciudadanía se movilizaba masivamente para denunciar a la vez el contenido del proyecto y la captura abusiva del poder.
La matriz conflictiva de China
La trama conflictiva que envuelve el istmo panameño no es fácil de radiografiar. Lo es porque tanto Estados Unidos como China han desarrollado culturas de combate sistémicas, extendidas y sigilosas, que trabajan en la permanencia de una lógica dual, a la vez visible e invisible, realizadas en múltiples campos. Se enmarca dentro de una guerra de “quinta generación” o de una “guerra sin límites” para retomar el léxico chino asentado en la doctrina de Unrestricted Warfare (1991).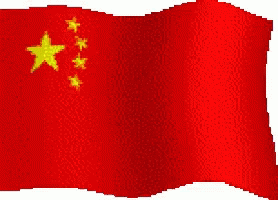
Según las propias palabras del Partido Comunista chino -expresadas en mayo 2019– esta ofensiva contra los Estados Unidos es “total”, es decir justamente “sin límites” entre los dominios de confrontación. La llegada a un nuevo umbral de confrontación, observable en varias áreas y puntos del planeta, diseña ahora un escenario de Guerra fría más nítido, dicho de otra manera una guerra total y multidominio, librada en tiempo de paz.
El relativo silencio de la dirigencia y de la comunidad estratégico contribuye a esta falta de mapeo. Además, como lo resaltaba Mike Studeman, almirante retirado de la Marina estadounidense, Washington ha resignado voluntariamente a comunicar sobre esta conflictividad, perdiendo así terreno en una confrontación que envuelve muy fuertemente la dimensión psicológica e informacional.
En esencia, China teje por un lado una trama diplomática, económica y cultural que permea a la sociedad panameña y la envuelve en dependencias.
Pekín ya está presente en la infraestructura del canal bioceánico con el grupo Hutchison Holdings, con vínculos demostrados con la inteligencia y el Partido comunista Chino. Junto con un puñado de otros grupos, el grupo Hutchison es un vector de conquista de los nodos logísticos a nivel global. Opera desde el año 1996 en Panamá en los dos principales puertos del canal. No sólo controla los dos puertos extremos, sino también las áreas aledañas que estaban bajo supervisión de Washington, inclusive las antiguas bases militares Rodman y Albrook Air Force Base. Pese a llegar en cuarto lugar en la licitación, el contrato fue arreglado para un periodo de 25 años -con reconducción automática- mediante el método conocido de soborno.
Su presencia como operador le permite determinar ciertas reglas de control -o no control- de las naves, encubrir actividades de inteligencia y eventualmente cerrar el acceso en caso de conflicto bélico con los Estados Unidos. En 1991 el mismo grupo había sido vetado por las autoridades filipinas ante la posibilidad de operar el puerto de Subic Bay en el mismo país.
Esta implantación logística de larga data en Panamá va de la mano con otros elementos. La comunidad china en Panamá ya es la más importante de América Central, contando con 200.000 ciudadanos. Los niveles de inversión en infraestructura no han parado de aumentar desde 2010, con presencia creciente en otros puertos atlánticos y pacíficos a nivel regional. La megaobra del cuarto puente vial pasando arriba del canal de Panamá ha sido ganada por operadores chinos.
La inversión logística está dirigida también a Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, México, Brasil, Salvador, Argentina, modificando así el paisaje de la logística marítima. El último ejemplo es el mega puerto de Chancay, recién lanzado en Perú, cuya operación queda bajo órbita china. Ante semejante evolución, un general hondureño declaraba al respecto: “China no conquista el mundo. China se vuelve el mundo”).
Estos avances fueron acompañados de la afirmación de nuevas líneas rojas dirigidas a Washington de parte de la diplomacia china. Estas “líneas rojas” forman parte del escudo informacional mediante el cual China puede ocupar el terreno con el consentimiento de los actores locales y blanquear su finalidad conflictiva. Pivotea en cinco aspectos tácticos:
Estos elementos han sido rápidamente visibles luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la “reconquista” del canal de Panamá a fines de 2024. Resultan de una acción íntimamente coordinada entre los ámbitos gubernamentales, los medios de comunicación y la influencia local -mediante repetidores-.
En paralelo y de modo más encubierto, Pekín instrumentaliza el narcotráfico y las migraciones para librar una ofensiva directa a los Estados Unidos. Fomenta la distribución de precursores de fentanilo por las vías logísticas abiertas hasta la sociedad norteamericana. Lo mismo ocurre con los flujos migratorios. El territorio oriental del Darien Gap, fronterizo con Colombia, forma una plataforma de acogimiento de migrantes de los cinco continentes (alrededor de 150 nacionalidades censadas). Está sostenido por las agencias internacionales -OIM, AHNUR, CRUZ ROJA, ONU- y los Estados Unidos.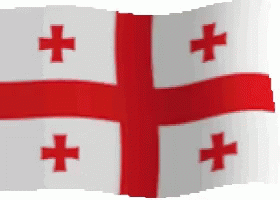
Algunos observadores estiman el flujo de ingreso hacia el norte entre 4.000 y 10.000 migrantes por día. Se observa una cantidad importante de ciudadanos chinos. Este flujo migratorio se ha naturalmente convertido en una preocupación securitaria para los panameños. El nuevo presidente electo en julio 2024 prometió reducir el flujo de tránsito. Tomó medidas todavía tímidas al respecto. El flujo, articulado entre varios países donde la influencia china pesa estructuralmente -Venezuela, Colombia, Brasil, México-, sigue todavía muy activo.
Por lo tanto Pekín no trabaja solamente para un objetivo ganador-ganador, como lo pretenden varios actores atrapados en su influencia. No implementa solamente una política de conquista económica en pos de competir con su rival occidental. Al igual que los Estados Unidos su cultura de combate pivotea sobre un principio de dualidad y de desborde. Su involucramiento en el campo estratégico de las percepciones es imprescindible para asentar la legitimidad de su potencia -derecho al desarrollo, comunidad de destino, cooperación win-win, defensa de la soberanía panameña, etc.-, mientras construye dependencias económicas apuntado a construir nuevas formas de dominación geopolítica y librar simultáneamente una ofensiva a los Estados Unidos.
La estrategia de desborde consiste en no confrontar frontalmente a sus adversarios, sino de modo indirecto, tomando posiciones en terrenos donde no pueden -o no quieren- estar Washington y los países iberoamericanos.
Esta caracterización no desacredita la cooperación con Pekín. De hecho no es posible hoy desacoplarse de China. No obstante, la naturaleza de esta realidad conflictiva implica un giro copernicano en cuanto al modo de enmarcar esta cooperación y organizar la sociedad para tal fin. Ya colocó a Panamá en un tejido creciente de dependencias y de renta política de la que una fracción de las élites extraen de su influencia. Hace de Panamá copartícipe de su diseño conflictivo, arrastrándolo hacia una zona de exposición mayor en el marco de la confrontación global que mencionamos. Otros países en Asia y África muestran ejemplos de ello.
Estados Unidos.
¿Es posible que los Estados Unidos no hayan podido prevenir y contener un desborde de esa índole en su hemisferio desde la visión monroista o de otro referencial de seguridad hemisférica? Cualquier potencia, consciente de este despliegue multidominio y de las vulnerabilidades de los países suramericanos, hubiese emprendido una acción defensiva u ofensiva frente a tal riesgo sistémico. Por cierto, esta estrategia tuvo algunas manifestaciones. La intervención militar en Panamá en 1989 demostró un límite no transable respecto al manejo del pase bioceánico. Panamá tuvo que seguir siendo socio de Washington en los temas principales de la agenda internacional.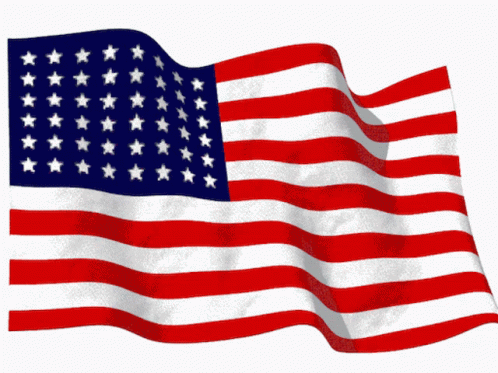
Pero una visión más amplia obliga a comprobar que esta agenda ha sido a la vez parcial, subejecutada e inclusive funcional a su rival chino. Por un lado Washington ha ejercido un cerco comercial hacia Panamá, característico de su modelo de hegemonía. El Tratado de Promoción Comercial pactado en los años ´80 trajo resultados desfavorables para el istmo. El libre comercio ha sido el paraguas informal, detrás del cual Washington estableció una correlación de fuerza ventajosa en términos comerciales. Los panameños encontraron una relación económica más fluida con Pekín para valorizar su sector agrícola y manufacturero, que sostiene un tercio de la fuerza laboral del país.
Panamá no tuvo otra solución que abrirse a los flujos globales y a China para conseguir otros ingredientes de prosperidad. En 2017 dio vuelta su postura respecto a Taiwán, junto a otros países sureños, a pedido de China. El mismo año, fue el primero a nivel regional en sumarse al proyecto de Ruta de la Seda (BRI). Mientras el distanciamiento de Washington se afirmó a fines de los años ´90, su economía orientó gradualmente sus exportaciones hacia Asia.
Por otro lado Washington trabajó para inducir esta evolución, a punto de jugar en contra de sus propios intereses. Tal paradoja encuentra su explicación en la fractura interna que se abrió en el mundo angloamericano. Ésta se exportó hacia Panamá y al conjunto de la región. Es una línea divisoria más honda que un mero quiebre partidario entre demócratas y conservadores o neoliberales y proteccionistas. Tiene que ver con lo que podríamos denominar la “cuarta guerra de independencia” que Washington libra desde hace décadas para extirparse de la influencia “umbilical” del Reino Unido.
Volviendo hacia atrás, Londres trabajó desde el siglo XVIII para mantener un imperio “informal” con las Américas. Luego de haber debilitado al imperio hispánico, fracasó su intento de unificación angloamericana. Pasados los tres conflictos intra-anglosajones, parte de su gran estrategia ha sido evitar que los Estados Unidos sean una potencia excesivamente unipolar. En paralelo, Londres ayudaba a la revolución rusa y francesa, en pos de debilitar las potencias monárquicas de aquel tiempo. Abonó a la “Primera Guerra Fría” en pos de diseñar un orden global más orientado a un equilibrio de potencias, compatible con sus intereses. Después de la Segunda Guerra mundial, empujó el crecimiento de China parar formar un contrapeso global a los Estados Unidos.
En esta perspectiva, el genio estratégico inglés consistió en lograr instalar una ideología “globalista” en las élites occidentales. Esta ideología colectivista y autoritaria híbridó la ideología comunista con la del capitalismo y del estatismo. Su matriz de combate es amplia. Recure a todos los recursos de una guerra de “quinta generación”. Si bien es desconocida por el público en general, esta ideología se beneficia de un estatuto hegemónico. Fue propagada muy eficazmente en las élites americanas para encarnarse particularmente en figuras tales como Wilson, Kissinger, Carter, Brzezinski, Soros, Obama, Clinton, Bush, Biden y muchos otros. Fueron generaciones de dirigentes envueltos en este horizonte cognitivo cuya finalidad apuntaba a debilitar a la esfera estadounidense y concentrar los medios para ejercer un dominium postnacional. Richard Poe y el joven Sean Stone son dos historiadores norteamericanos contemporáneos que más han penetrado en la fábrica de esta corriente.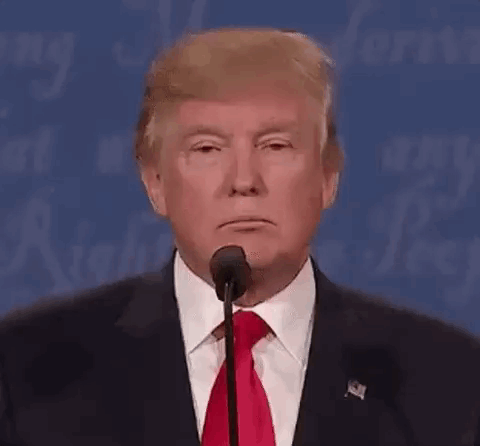
Luego de décadas de presencia en los Estados Unidos, Donald Trump rompe con esta corriente ideológica, primero en el 2016. Es un hecho mayor, no percibido como tal. Parte de su nueva administración va a seguir inevitablemente relacionada con esta corriente. China ha entendido este movimiento desde sus inicios en la medida en que fue directamente beneficiada desde el giro operado por Deng Xiaoping en 1979 y la normalización llevada adelante por Henry Kissinger. Lo usó naturalmente a su favor, al igual que otras potencias del tablero internacional que contestan el orden occidental.
Las consecuencias directas de estos periodos bajo órbita “globalista” han sido varias. Se subejecutó la agenda de Washington respecto a su seguridad hemisférica, en el marco de la tradición monroista. Contribuyó además a la erosión de la sociedad hispanoamericana y norteamericana, mediante el apoyo sigiloso a la lucha armada castrista, al marxismo cultural, a las migraciones irregulares, al narcotráfico y a regímenes políticos adversos, así como también el ingreso de Rusia y China en el hemisferio. Hoy en Panamá, las agencias internacionales -OIM, ONU, HIRAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL- y Washington y Pekín apoyan la acción de desestabilización mediante el flujo migratorio en Panamá y otros países.
Uno de los primeros gestos fue justamente el acto de transferencia del canal a Panamá a partir de 1977 por iniciativa de Jimmy Carter, en condiciones que iban a garantizar una dispersión estratégica. La mayor presencia de actores chinos en la infraestructura del canal de Panamá y más ampliamente en la economía de América Central se vincula con esta retirada no declarada pero ejecutada. Inevitablemente las élites panameñas han sido influenciadas por esta corriente. La muestra de esto es que, en vez de asistir a la asunción de Donald Trump en enero 2025, el presidente panameño José Raúl Mulino participará en la máxima reunión del círculo globalista, el Foro económico mundial de Davos.
La provocación retórica de Donald Trump recubre entonces este espesor histórico. Tiene que ver con la intención, por ahora confusamente enunciada, de recuperar un área de influencia dañada. Los compromisos respectivos, firmados en el Tratado entre Panamá y Washington, dan un puntapié al nuevo mandatario para ingresar en una agenda estratégica más amplia. Se abre hoy una ventana de oportunidad primero para deconstruir los posicionamientos diplomáticos consolidados. Se abre eventualmente la posibilidad de colocar de nuevo a Panamá como protagonista de la reparación de la brecha de seguridad hemisférica.
Panamá
Entre herencia “incestuosa” del intervencionismo estadounidense y el desafío de edificar una cultura nacional, las élites panameñas parecen todavía estar lejos de estas circunstancias. A riesgo de ser demasiado caricatural, aprovecharon los privilegios que les fueron ofrecidos -respectivamente- por cada potencia en su momento. El pase del Canal a manos de Panamá -en 1978- alimentó una lógica de “corporatocracia” que vive en cierta medida de la gestión discrecional y depredadora del país, en detrimento de la agenda nacional y de la seguridad hemisférica. Desde hace dos décadas, las abundantes inversiones chinas cumplen un rol de seducción similar.
No impidió al país liderar los rankings de crecimientos durante algunos años, junto con Costa Rica, Chile y Uruguay. Pero esta situación ha cambiado. La ciudadanía pujante ha demostrado entre los años 2022 y 2024 que le costaba más aceptar los planteos de una élite política privilegiada. La infraestructura del canal bioceánico acusa un desgaste relativo. Como expresión de la ideología mencionada más arriba, el episodio de sequía relativa del año 2023 fue utilizado por las autoridades políticas para disimular un desmanejo del recurso hídrico del canal. Como se suele practicar ahora -en varios ámbitos- el argumento del cambio climático dio puntapié para ocultar un problema de gestión. En el fondo, los problemas hídricos no han sido enfrentados correctamente por las autoridades del canal. La corrupción y ante todo el crony capitalism panameño -es decir la cartelización de su economía- en íntima asociación con la esfera política, sintetiza una tendencia ya conocida a nivel regional.
Los Estados Unidos y China, especialmente, aprovecharon este arcaísmo institucional para avanzar sus intereses. A mayor debilidad institucional, mayor capacidad de influencia y coerción. Estos factores contribuyen directamente a bajar la competitividad económica del canal, en un mundo más conflictivo. Con el apoyo de China, países como México, Nicaragua, Perú y Colombia han anunciado nuevas infraestructuras que pretenden competir con el paso bioceánico. Falta todavía mucho para eso. Panamá sigue siendo una compuerta central. Pero un nuevo paisaje logístico va tomando forma como lo mencionamos más arriba.
Panamá tiene hoy tres principales adversarios: China, los Estados Unidos y él mismo. El futuro del Canal de Panamá depende en gran parte de una capacidad genuina para efectuar un aggiornamento interno. Es decir cambiar sus estructuras político-institucionales y sus modos de entender las fuerzas que diseñan la realidad. Sin esta actualización genuina en el contexto actual, Panamá tendrá toda la suerte de seguir en un estado estacionario o en degradación, caminando hacia un foco abierto de conflicto. Más allá de nuevas inversiones y de los “planes de modernización” anunciados en la superficie, se trata de liberar los motores de generación de riqueza con un marco institucional más abierto, ordenado y transparente.
En el fondo, se trata de enfrentar a dos potencias que introdujeron brechas en el equilibrio hemisférico y en la sociedad panameña. En esta perspectiva, la participación de la comunidad estratégica, del sector privado y de la sociedad civil es central para modificar el status quo. La sociedad panameña es más polarizada. Expresa un resentimiento legítimo hacia Washington y en parte hacia su sistema político. Sin embargo, su estado de movilización en favor de una mayor estabilidad y modernización es un punto de apoyo. Puede contribuir a actualizar el marco de comprensión de la conflictividad panameña incidir en su percepción, modificar la correlación de fuerzas y buscar aliados internacionales.
Nos guste o no, Panamá es hoy un centro de gravedad que vincula a la región con el escenario de Guerra fría 2.0 que se afirma a nivel global. Es una zona de interés regional que debe ser analizada con precisión y profundidad.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 6, 2024
“Panamá estafa a EE.UU. con el canal mucho más allá de sus sueños más salvajes”
•
“Me complace anunciar que Kevin Marino Cabrera será el embajador de EE.UU. en la República de Panamá, un país que nos está estafando con el canal de Panamá, mucho más allá de sus sueños más salvajes”, escribió en su cuenta de Truth Social. Trump agregó que “pocos entienden la política latinoamericana tan bien” como Cabrera, que también trabajó para su campaña presidencial en Florida. “¡Él hará un trabajo fantástico representando los intereses de nuestra nación en Panamá!”, subrayó.
Previamente, en su mensaje navideño, el magnate afirmó que los “maravillosos” soldados de China “están operando de manera amorosa pero ilegal el canal de Panamá, siempre asegurándose de que EE.UU. ponga miles de millones de dólares en dinero de ‘reparación’, pero que no tenga absolutamente nada que decir sobre ‘nada'”.
El pasado sábado, Trump aseguró que la Casa Blanca podría reclamar el canal de Panamá —que estuvo bajo el control de Washington entre 1914 y 1999—, lo que generó el repudio del mandatario panameño, José Raúl Mulino, así como la solidaridad con Panamá de los Gobiernos de China, Colombia, México, Nicaragua y Venezuela.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 28, 2024
La importancia del canal de Panamá
◘
El pasado sábado, el mandatario electo amenazó con que Washington puede exigir la recuperación del control sobre el canal si las condiciones de su transferencia al país latinoamericano siguen incumpliéndose.
El canal de Panamá es una de las principales vías interoceánicas del comercio internacional. Conecta a los océanos Atlántico y Pacífico, y funciona como un atajo marítimo que permite ahorrar distancia y tiempo para el transporte de bienes, ya que evita que se haga un viaje de 7.000 millas náuticas adicionales (13.000 kilómetros) alrededor de la punta de América del Sur.
Esta vía tiene una extensión de 51 millas (82 kilómetros) y atraviesa el centro de Panamá. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando se propusieron los primeros proyectos para construir un canal artificial en el istmo panameño, destacando entonces las propuestas de alemanes y franceses. Estos últimos incluso iniciaron, en la década de 1880, la fase de trabajos preparatorios para su construcción, pero no hubo mayor avance.
No fue hasta 1903, luego de la separación de Panamá de Colombia, que este país firmó un tratado con EE.UU. para la construcción de la vía interoceánica para barcos y al año siguiente arrancaron las obras tras comprarles los derechos a los franceses. El proyecto fue terminado en 10 años (1914) a un costo aproximado de 387 millones de dólares, se detalla en la página web del canal.
EE.UU. controló el canal desde entonces, hasta el 31 de diciembre de 1999, fecha en la que cedió la gestión de la infraestructura a las autoridades panameñas, según lo establecido en un tratado bilateral firmado el 7 de septiembre de 1977 por el entonces presidente estadounidense, Jimmy Carter, y el jefe de Gobierno de Panamá, Omar Torrijos.
Panamá asumió la responsabilidad total por la administración, operación y mantenimiento de la vía interoceánica. Esta gestión está a cargo de una entidad gubernamental denominada Autoridad del Canal de Panamá.
La semana pasada, el Canal de Panamá entregó al Tesoro Nacional aportes directos por 2.470,7 millones de balboas, que equivalen al mismo monto en dólares, correspondiente al año fiscal 2024. De acuerdo con la entidad, ese monto corresponde “a los excedentes, derechos por tonelada de tránsito y el pago por servicios prestados por el Estado”.
Trump justificó su reciente amenaza sobre retomar el control del canal señalando que la infraestructura “se considera un Activo Nacional vital para EE.UU., debido a su papel crítico para la economía y la seguridad nacional”.
El presidente electo comentó que esta vía es crucial para el comercio y el rápido despliegue de la Armada estadounidense desde el Atlántico hasta el Pacífico, al tiempo que reduce significativamente los plazos de envío a los puertos de su país. Aseguró, además, que más del 70 % de todos los tránsitos del canal tienen destino a o desde EE.UU., y que su construcción costó mucho al país. “Cuando el presidente Jimmy Carter lo regaló tontamente por un dólar, durante su mandato, fue únicamente para que lo administrara Panamá, no China, ni nadie más”, comentó.
Asimismo, el republicano se mostró en desacuerdo con lo que calificó como tarifas “exorbitantes” que se cobran al Gobierno, la Marina y las empresas de EE.UU. por usar el paso.
Ante ello, el presidente de panameño, José Raúl Mulino, le respondió: “Quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá, y lo seguirá siendo”.
El mandatario se defendió, asegurando que las tarifas que su país impone por el uso del canal “no son un capricho”. “Se establecen de manera pública y en audiencia abierta, considerando las condiciones del mercado, la competencia internacional, los costos operativos y las necesidades de mantenimiento de la vía interoceánica”, explicó.
Tras esa respuesta, vino otra contestación por parte de Trump. “Ya lo veremos”, dijo el mandatario electo en sus redes sociales, y también publicó una foto de la bandera de EE.UU. ondeando sobre el agua con la inscripción: “Bienvenido al canal de Estados Unidos”.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 27, 2024
Trump vuelve a pedir que se compre Groenlandia
◘
El presidente electo está renovando los infructuosos llamados que hizo durante su primer mandato para que Estados Unidos compre Groenlandia a Dinamarca, sumándose a la lista de países aliados con los que está buscando peleas incluso antes de asumir el cargo el 20 de enero.
En un anuncio del domingo en el que nombró a su embajador en Dinamarca, Trump escribió que, “Para propósitos de Seguridad Nacional y Libertad en todo el Mundo, Estados Unidos de América siente que la propiedad y control de Groenlandia es una necesidad absoluta”.
El hecho de que Trump tenga planes nuevamente para Groenlandia se produce después de que el presidente electo sugiriera durante el fin de semana que Estados Unidos podría retomar el control del Canal de Panamá si no se hace algo para aliviar los crecientes costos de envío necesarios para usar la vía acuática que une los océanos Atlántico y Pacífico.
También ha estado sugiriendo que Canadá se convierta en el 51.º estado de Estados Unidos y se refirió al primer ministro canadiense Justin Trudeau como “gobernador” del “Gran Estado de Canadá”.
Groenlandia, la isla más grande del mundo, se encuentra entre los océanos Atlántico y Ártico. Está cubierta en un 80% por una capa de hielo y alberga una gran base militar estadounidense. Obtuvo el autogobierno de Dinamarca en 1979 y su jefe de gobierno, Múte Bourup Egede, sugirió que los últimos llamados de Trump a un control estadounidense serían tan insignificantes como los que hizo en su primer mandato.
“Groenlandia es nuestra. No estamos a la venta y nunca lo estaremos”, dijo en un comunicado. “No debemos perder nuestra lucha de años por la libertad”.
Trump canceló una visita a Dinamarca en 2019 después de que su oferta de comprar Groenlandia fuera rechazada por Copenhague, y finalmente no se materializó.
También sugirió el domingo que Estados Unidos está siendo “timado” en el Canal de Panamá.
“Si no se siguen los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de generosidad, entonces exigiremos que el Canal de Panamá sea devuelto a los Estados Unidos de América, en su totalidad, rápidamente y sin cuestionamientos”, dijo.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió en un video que “cada metro cuadrado del canal pertenece a Panamá y seguirá siendo así”, pero Trump respondió en su sitio de redes sociales: “¡Ya veremos!”.
El presidente electo también publicó una foto de una bandera estadounidense plantada en la zona del canal bajo la frase “¡Bienvenidos al Canal de los Estados Unidos!”.
Estados Unidos construyó el canal a principios del siglo XX, pero cedió el control a Panamá el 31 de diciembre de 1999, en virtud de un tratado firmado en 1977 por el presidente Jimmy Carter.
El canal depende de embalses que se vieron afectados por las sequías de 2023 que obligaron al país a reducir sustancialmente el número de franjas horarias diarias para los barcos que cruzan el canal. Con menos barcos, los administradores también aumentaron las tarifas que se cobran a los transportistas para reservar franjas horarias para utilizar el canal.
Los enfrentamientos en Groenlandia y Panamá siguieron a la reciente publicación de Trump de que “los canadienses quieren que Canadá se convierta en el Estado número 51” y ofreció una imagen de sí mismo superpuesta en la cima de una montaña inspeccionando el territorio circundante junto a una bandera canadiense.
Trudeau sugirió que Trump estaba bromeando sobre la anexión de su país, pero ambos se reunieron recientemente en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida para hablar de las amenazas de Trump de imponer un arancel del 25% a todos los productos canadienses.
Los países no pueden comprar legalmente a otros países. Cada país es una entidad soberana con su propio gobierno, leyes y ciudadanos. El concepto de comprar un país, como comprar un inmueble o una empresa, no se aplica. La soberanía y la integridad territorial están protegidas por el derecho internacional, lo que hace que la adquisición de un país por otro mediante una compra sea legalmente imposible.
Los cambios históricos en el territorio se han producido a través de tratados, guerras, colonizaciones o anexiones, pero estos procesos son muy diferentes de una transacción comercial y están regidos por complejas leyes internacionales y relaciones diplomáticas.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 26, 2024
“Cada metro cuadrado del canal de Panamá es de Panamá y lo seguirá siendo”
♠
“Quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá, y lo seguirá siendo”, declaró el mandatario en un mensaje.
Mulino indicó que los Tratados Torrijos-Carter de 1977 “acordaron la disolución de la exzona del canal reconociendo la soberanía panameña y la entrega completa del canal a Panamá, que finalizó el 31 de diciembre de 1999”. En este sentido, recordó que el país centroamericano pronto celebrará 25 años de esta transferencia. “Estos tratados también establecieron la neutralidad permanente del canal, garantizando su funcionamiento abierto y seguro para todas las naciones, tratado que ha obtenido la adhesión de más de 40 Estados”, reiteró.
El presidente sostuvo que “cualquiera posición contraria carece de validez o sustento ante la faz de la tierra”. De tal modo, señaló que el canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos, o de cualquier otra potencia. “Como panameño rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad”, expresó Mulino.
Asimismo, Mulino aseguró que las tarifas que su país por el uso del canal “no son un capricho”. “Se establecen de manera pública y en audiencia abierta, considerando las condiciones del mercado, la competencia internacional, los costos operativos y las necesidades de mantenimiento de la vía interoceánica”, explicó.
En cuanto a las relaciones con Washington, Mulino enfatizó: “Con el nuevo Gobierno de Estados Unidos aspiro a conservar y mantener una buena y respetuosa relación”. El jefe de Estado señaló que los temas de seguridad como la migración ilegal, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado “deben ser prioridad en la agenda bilateral” entre EE.UU. y Panamá, ya que son una “amenaza real”.
El expresidente del país, Martín Torrijos, se unió a las críticas contra Trump. “Como panameño, me sumo al rechazo absoluto de cualquier intento de minimizar o amenazar nuestra soberanía […] El canal es panameño, somos sus únicos y legítimos dueños y también es el símbolo de nuestra identidad y dignidad nacional”, escribió en sus redes sociales.
El Partido Revolucionario Democrático (PRD) también emitió un comunicado al respecto recordando que “el canal de Panamá fue recuperado por el liderazgo de Omar Torrijos, no para beneficio de potencias extranjeras”. “A Panamá no se le ‘dio’ el canal, lo recuperamos y lo ampliamos para nuestro desarrollo económico”, manifestó la agrupación política.
Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), declaró que interpreta las palabras de Trump “como un atrevimiento a la determinación interna de Panamá y muy preocupante”. “Estaré dispuesto a defender nuestra soberanía y el canal de Panamá. Nuestra Relaciones Exteriores, que se ponga los pantalones largos y se pronuncie y solicite, además, el apoyo internacional de ser necesario”, aseveró.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 25 2024
La amenaza de Trump a Panamá por el canal
◘
El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, advirtió este sábado que Washington puede exigir la recuperación del control sobre el canal de Panamá si las condiciones de su trasferencia al país latinoamericano siguen incumpliéndose.
“El canal de Panamá se considera un Activo Nacional vital para Estados Unidos, debido a su papel crítico para la economía y la seguridad nacional”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
En particular, el republicano enfatizó que el canal desempeña un papel crucial para el comercio y el rápido despliegue de la Armada estadounidense desde el Atlántico hasta el Pacífico, al tiempo que reduce significativamente los plazos de envío a los puertos del país norteamericano.
Además, el presidente electo aseguró que más del 70 % de todos los tránsitos tienen destino a o desde EE.UU., y que su construcción costó mucho al país, ya que 38.000 estadounidenses murieron a causa de los mosquitos infectados en las selvas. “Cuando el presidente Jimmy Carter lo regaló tontamente por un dólar, durante su mandato, fue únicamente para que lo administrara Panamá, no China, ni nadie más”, enfatizó.
Asimismo, agregó que el traspaso del canal no suponía que Panamá estableciera precios y tarifas de pasaje “exorbitantes” a la potencia norteamericana, a su Armada y sus corporaciones. “EE.UU. tiene un interés personal en la operación segura, eficiente y fiable del canal de Panamá, y eso siempre se entendió. Jamás dejaremos que caiga en las manos equivocadas”, escribió Trump.
“Si no se siguen los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de donación, entonces exigiremos que se nos devuelva el canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos”, advirtió el presidente electo, que lanzó un mensaje a los funcionarios de Panamá: “¡guíense en consecuencia!”
El canal de Panamá entró en servicio en 1914 bajo el control de EE.UU. En 1977 fue firmado un tratado que preveía una trasferencia escalonada del canal al país latinoamericano que finalizó en 1999. El documento establecía la neutralidad del canal y su accesibilidad al comercio mundial.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 25, 2024
El atasco del Canal de Panamá
♦
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) realiza subastas cada vez que se cancela un barco con una reserva, llegando a venderse plazas este año por hasta 4 millones de dólares, mientras que hace un año el precio medio rondaba los 173.000 dólares. “Está astronómicamente fuera de control”, afirmó Francisco Torné, uno de los gerentes de la empresa en Panamá.
Otros transportistas optan por desvíos que añaden a su ruta miles de kilómetros y hasta tres semanas en el mar, a veces a través de aguas peligrosas, como las del estrecho de Magallanes o el cabo de Buena Esperanza. Nikolay Pargov, director de ingresos de la plataforma de transporte de contenedores Transporeon, asegura que los operadores de buques p
ortacontenedores ya están reservando rutas alternativas al canal de Panamá para 2024 para evitar desviarlos en el último momento.
Mientras tanto, la ACP redujo en octubre los lugares de reserva para buques entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 debido a la sequía originada por el fenómeno de El Niño, que impactó severamente en el sistema de embalses de la zona, reduciendo así la disponibilidad de agua.
Estas medidas se sumaron a la disminución de hasta 31 barcos que atraviesan diariamente la ruta interoceánica desde el 1 de noviembre de 2023. La autoridad también redujo los niveles de calado, por lo que algunos barcos deben transportar menos carga.
Sin embargo, se prevé que la situación empeore en los próximos meses, a medida que Panamá entra en su estación seca anual, que por lo general comienza en diciembre y se prolonga hasta abril o mayo, recoge Bloomberg. En este contexto, según explica a la agencia una economista de ING Research, los costes adicionales pueden acabar por ser trasladados al consumidor final.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 5, 2023